Nuestra primera Municipalidad y sus hombres (por Joel Vallomy)
- Joel Vallomy

- 5 jul 2025
- 11 Min. de lectura
"Sívori, Pellet, Cueli, Bayley, Hornos, Balduzzi, Costa, Burgos, Ruiz, Castilla". Depende del tono con que se lean los nombres, parece que estamos haciendo un sketch de "Deportes en el Recuerdo", pero no: estamos nombrando a los hombres que formaron nuestro primer gobierno municipal, algo así como los miembros de la Primera Junta de la Revolución de Mayo, pero en chiquito, pueblerino y sin disparar ni un solo tiro.

Sin pretender adentrarme en el pasado precolombino de las tierras del actual partido de Campana, ni mucho menos en los berenjenales de los primeros tiempos de las autoridades coloniales, sería correcto decir que las tierras del partido de Campana, desde los últimos años de la organización colonial hasta las 12 de la noche del 31 de diciembre de 1885, fueron parte de lo que hoy conocemos como partido de Exaltación de la Cruz.
En 1784, el Cabildo de Buenos Aires creó lo que se denominó el Partido de la Cañada de la Cruz, el cual incluía no solo nuestras tierras, sino las de los primos zarateños, quienes se separaron de Exaltación en 1854.
Si bien nuestra zona siempre tuvo población y numerosos propietarios pequeños y medianos -sobre todo en la región del actual Río Luján-, e incluso el puerto de Campana (muy modesto, por cierto) existía mucho antes de la llegada de los hermanos Costa, hasta el loteo de la actual ciudad de Campana se carecía en absoluto de núcleo urbano alguno que pudiéramos considerar un "pueblo".
Siendo muy escuetos, repasemos algunos hechos históricos: la llegada del ferrocarril en 1876 permitió un movimiento portuario importante y, tras de ello, comenzaron a instalarse industrias y, con esto, gente. A saber, en pocos años Campana crecía a pasos agigantados, aventajando en población y movimiento económico a Capilla del Señor, pueblo del cual dependía política y administrativamente, ya que era y es ciudad cabecera de Exaltación de la Cruz.
Los vecinos de Campana tributaban sus impuestos en Capilla, pero no recibían contraprestación alguna: según cuenta Jorge Pedro Fumiere, la instalación de la primera escuela fiscal tuvo que ser realizada con aportes vecinales. Asimismo, el propio vecindario costeaba el modesto alumbrado local y la nivelación de algunas calles, habiendo constituido en los hechos una especie de consorcio o municipio privado para atender las cuestiones locales. Las molestias no tardaron en aparecer en los vecinos, y tal como ha explicado Jorge Pedro en "Los Orígenes de Campana", se formó una Comisión de Vecinos pro-separación, encabezada por Leonardo Astelarra, quien era dueño de un hotel-restaurante muy importante, ubicado en la esquina de las actuales Dellepiane y Rocca (donde hoy existe una casa de electrónicos), en cuyos salones deliberaban para fomentar la deseada escisión. Hasta acá, esto fue una muy breve síntesis para poder centrarnos en lo que vinimos a ver: cómo fue nuestro primer gobierno local. Ya sé, el que conoce más o menos la historia de nuestra patria chica estará pensando: "contá algo más novedoso, muchacho". Ok, ya vamos con eso.
La presión vecinal, pero fundamentalmente los contactos políticos de los hermanos Eduardo y Luis Costa, dueños de la tierra donde se loteó el pueblo, hicieron su efecto y consiguieron que el poder provincial pariera un nuevo partido, el nuestro. El 6 de julio de 1885 se promulgó la ley que crea el Partido de Campana: a partir del 1 de enero de 1886, Campana sería un partido separado de Exaltación de la Cruz.
Todo muy bien. Ahora... ¿cómo nos gobernamos en ese momento de la génesis político-administrativa? En el Registro Estadístico de la Provincia de Buenos Aires de 1885 se encuentra el decreto del nombramiento de las autoridades que regirían lo que sería nuestro Partido: es decir, nuestro primer gobierno municipal fue, de hecho, elegido por la gobernación y tendría un formato de Corporación Municipal: no había intendente en nuestra ciudad, sino "Presidente" de esa corporación. Tampoco había concejales, sino "Municipales", los cuales cumplirían distintos roles en la administración Municipal. (1)
Entonces, ¿quiénes eran los primeros miembros de esta Comisión Municipal? Como Presidente, el "chico dueño de la pelota", Luis Costa, y como Municipales, Marcelino Sívori, Emilio A. Pellet, Gabino Cueli, Eduardo Bayley, y en rol de suplentes, Enrique Balduzzi y Domingo Burgos. Además, ya no como estructura municipal, pero sí de relevancia distrital, el mismo decreto nombró a José Hornos como Juez de Paz Titular y a Ernesto Ruiz como suplente, y como autoridad militar a Martín Castilla, quien detentaba el cargo de "Jefe" de Guardia Nacional. Ahora bien... ¿a quiénes respondían esos nombramientos? ¿Qué funciones cumpliría cada uno dentro de la organización municipal?
Eduardo Bayley: Era gerente de la sucursal local del Banco Provincia. Ocupó en la Corporación Municipal el rol de Procurador: debía "vigilar el cumplimiento de las ordenanzas municipales y proponer todas las mejoras y medidas que considerase necesarias al bien del partido".
Emilio A. Pellet: Era uno de los gerentes y accionistas de una de las dos grandes industrias que poseía la ciudad en aquellos años: la destilería de alcohol Devoto y Rocha. Esa firma era una de las grandes empleadoras de la ciudad, en una dimensión menor a la del frigorífico, pero quizá similar a la de los talleres ferroviarios. Se había fundado en 1883, y se encontraba en parte del predio del actual Campana Boat Club. Pellet era el Municipal encargado de Culto e Instrucción Pública, debía coordinar la educación en la ciudad y las relaciones con los distintos credos. Además, tenía a su cargo las "delineaciones de las calles y caminos con sujeción a los decretos vigentes e instrucciones del Departamento Topográfico".
Marcelino Sívori: Italiano, era dueño de la panadería más importante del pueblo y había colaborado activamente con Leonardo Astelarra en el movimiento separatista. Era cuñado de Santiago Viale, agente marítimo de la ciudad, el cual, entre sus principales clientes, tenía al frigorífico. Estaba establecido incluso antes de la llegada del Ferrocarril, como mínimo desde 1872. Por su parte, tenía a cargo la función de "policía", pero no en el sentido de fuerzas policiales, sino de Inspecciones Municipales a nivel ordenamiento (control de pesas y medidas, higiene, etc.).
Gabino Cueli: Gabino ni siquiera residía en Campana en aquellos años. Durante el comienzo del Ferrocarril Buenos Aires a Campana había sido brevemente el jefe de la estación terminal. Descendiente de una familia adinerada, rápidamente escaló posiciones en la empresa, llegando a la cúpula de la firma. Era el Tesorero, y quien controlaba las entradas y salidas, ya sea de recursos propios como impuestos municipales o del dinero enviado por la Provincia. Obviamente que, por sus ocupaciones en el Ferrocarril, no podía realizar esas tareas, así que pidió un empleado para que realizara sus labores contables.
Enrique Balduzzi: Uno de los fundadores del Molino Harinero de la ciudad, lo que hoy consideraríamos una PyME de tamaño medio-grande: estaba ubicado en el terreno de la actual Escuela Nro. 1 y había sido fundado en 1877.
José Hornos: Uno de los lugartenientes de los hermanos Costa en la estancia, propietario también de varios campos.
Ernesto Ruiz: Hombre fuerte de Melitón Panelo en el pueblo. Melitón en 1883 había arrendado grandes extensiones de la estancia a los Costa, incluida la casa original que todos conocimos como Mansión de los Costa. En aquellos años Luis Costa habitaba en un chalet ubicado en la zona de la actual aduana.
Martín Castilla: Merecería un libro exclusivo, pero en aquellos momentos era el acopiador exclusivo del maíz que utilizaba la destiladora de alcohol, con lo cual, tenía un fuerte poder sobre las explotaciones rurales que lo producían. Poco tiempo después, durante largos años, dominaría la escena política local. Como se observará, este primer gobierno municipal representaba fielmente a los actores principales de ese momento, sin dejar de "abrochar" ningún sector.
Domingo Burgos: Poseía numerosas carretas que realizaban el transporte del maíz de los productores rurales a la destiladora de alcohol o al destino que Castilla indicara y propietario de grandes extensiones de explotación agropecuaria en la zona de Río Luján.
¿Y desde dónde se gobernaría?
Otro punto interesante para analizar es el edificio del Municipio original: el primer palacio de gobierno funcionó en una propiedad de los hermanos Costa, ubicada en la actual esquina de Luis Costa y Moreno, hasta que se adquirió el terreno donde actualmente se encuentra el Teatro Pedro Barbero, donde funcionó el Municipio hasta la construcción del Palacio Municipal actual.
No piensen que Don Luis cedió patrióticamente la propiedad: la provincia asignó una partida para costear el alquiler de la misma, tal como también para el alquiler de una sede policial... la cual funcionó, ¿adivinen dónde? En la misma casa donde funcionaba el Municipio. Efectivamente, Luis metió un dos por uno a nivel alquiler. Por el alquiler del Municipio la partida ascendía a 600 pesos anuales y para la comisaría 300: el salario del secretario Municipal representaba 600 pesos anuales, con lo cual Luis se ganaba un buen sencillo con la locación. (2)
Giuliano Albo rescató y publicó algunos datos de la primera rendición de cuentas municipal (3) realizada luego del primer trimestre de gobierno de esta primera corporación que manejó el pueblo: habían ingresado $2092 y salido $2081. Para mensurar, volvemos los ojos unas líneas más arriba y veamos que si el secretario Municipal percibía $600 anuales, su salario mensual ascendía a $50, lo que equivalía a un sueldo medianamente acomodado. Es llamativo que el principal ingreso fuera generado por permisos de "bailes públicos", debido a la baja cantidad de habitantes del pueblo, con lo que podemos inferir que esos permisos fueran más relacionados con prostíbulos. Además, se hace mención a la realización de bailes de carnaval. (4) Con todo, el ítem "bailes" significó $1150 en ese primer trimestre.
Hubo también ingresos por faena de reses, producto de un matadero municipal muy precario, instalado en las cercanías en los fondos de la actual Avenida Mitre, pero fuera del frigorífico. Esto, hace la salvedad Albo, referido al ganado bovino, siendo que el ovino era abastecido por el propio Frigorífico y por un matadero de Simón Ballesteros y Valentín Fernández.
José Hornos, como Juez de Paz, también generó ingresos municipales por el cobro de multas: $82 por animales sueltos en la vía pública, y algunos pesos más por multas por desorden, ebriedad y portación de armas (en aquellos años, el Juzgado de Paz entendía en delitos menores y muchas veces daba a elegir entre días de prisión o pago de multas). Además, ingresaron $73 por iluminación pública y algo por marcas y patentes (de ganado). En cuanto a los derechos de edificación, fueron solamente dos, llamativo por el crecimiento del pueblo en aquellos años. Los gastos municipales: el señor J. Pío García, quien además era el escribano y futuro jefe del Registro Civil, percibía su sueldo de secretario y Manuel Fernández por su cargo de Inspector. Seguramente uno de los dos además cumplía las funciones contables delegadas por Gabino Cueli.
Es llamativo que otro cargo rentado nombrado poco después del inicio de la corporación fuera el de agrimensor, en el cual se designó a Carlos de Chapeaurouge, quien no vivía en el pueblo. También, en dicho periodo se nombró un administrativo más: Juan José García.
La primera "obra pública" emprendida a días de la creación de la Corporación fue el saneamiento de algunos tramos del camino que nos conectaba con Capilla y la reparación de calles del pueblo, con lo cual, también se consolidó la creación de una cuadrilla municipal de 3 personas. Por último, se contrató como farolero a Antonio Dragone, quien debía asegurar el funcionamiento de las luminarias del pueblo y que ya lo venía haciendo desde un tiempo atrás, costeado por la comisión vecinal extraoficial que hacía las veces de "consorcio". De este mismo informe surge que el combustible para los faroles era adquirido en el negocio Arhancetbehere y Laguinge, comercio que más tarde se transformó en la legendaria Casa Barnetche, desaparecida hace más de dos décadas.
Finalización de ese primer periodo:
En 1886, había cambiado la Ley Orgánica de los Municipios y Campana ya calificaba para salir del modelo de la Corporación Municipal y poseer un Concejo Deliberante que, a su vez, elegiría a un Intendente. Señala Giuliano Albo que se debían convocar a elecciones para noviembre de 1886, pero que esas elecciones no se realizaron debido a "la mala suerte que en esa fecha estaba bajo el azote de la Cólera": en concreto, la región y nuestra ciudad estaban luchando con la epidemia de esa enfermedad, que se llevó la vida de unos 140 vecinos desde finales de 1886 hasta febrero del ‘87 cuando la virulencia había pasado.
En conclusión, ante la no realización de las elecciones, desde la gobernación de la provincia, el 27 de enero de 1887, se designó por decreto un intendente para la ciudad de Campana: Mariano Ponce de León, vecino de Capilla del Señor, y en el mismo decreto un nuevo Juez de Paz Titular, Rosa Viterbo Melo, respetado vecino de la zona de Río Luján. Como suplente, Melitón Ruiz, y como Jefe de la Guardia Nacional, Encarnación Sosa. (5)
En los registros provinciales se observa que, en marzo, la gobernación da un paso atrás con la irregularidad del nombramiento, habilitando a dos intendentes de la provincia, al de Campana y al de Coronel Pringles, a llamar a elecciones para subsanar la situación de dichos nombramientos. Mariano Ponce de León no llegó a realizar ese llamado a elecciones, porque terminó renunciando: al parecer, las relaciones con las figuras políticas locales no eran las mejores. Volviendo a Albo, en un escrito publicado en el diario La Auténtica Defensa refiere que los vecinos del pueblo llevaron sus quejas a la gobernación, noticia que reflejó el diario La Nación en mayo de ese año.
Revisando el Registro Estadístico de 1887, encontramos que efectivamente luego de la renuncia de Ponce de León se nombra OTRA VEZ un intendente por decreto, esta vez a Martín F. Castilla, al que se lo conmina a llamar a elecciones en un plazo perentorio de 30 días: Martín Félix lo hace, y se eligen finalmente a los primeros concejales de la ciudad de acuerdo a la ley, quienes a su vez, eligen a Castilla como Intendente, quedando Luis Costa como Presidente del Concejo Deliberante, regularizando finalmente las autoridades municipales del Partido de Campana.
Notas Aclaratorias
(1) Debo aclarar algo: Fumiere plantea que esa primera corporación fue votada en el pueblo y que estos "Municipales" habían elegido a Luis Costa. Giuliano Albo, que toma de fuente al propio Fumiere, abona esa teoría. Probablemente Fumiere comete un pequeño equívoco cuando comenzó a querer investigar este tema. En una nota en la Revista Yunque en el año 1937 publicó información que no alcanzó a incluir en su primera gran obra "Los Orígenes de Campana", publicada en el 38, pero entregada a un concurso en el 36. En esa nota de Yunque (luego replicada en un libro posterior que contiene textos de Fumiere) traza un paralelo en la organización del primer municipio de Zárate, aplicando las mismas reglas que ese caso en cuanto a Campana, cosa que aparentemente no pasó, porque no hubo elección previa alguna local, sino un nombramiento liso y llano de autoridades.
(2) Luego de escribir esas líneas, recordé que Rogelio Paredes analizó esa cuestión de forma similar a quien escribe, con lo cual, no soy exagerado en juzgarlo como una cuestión, como mínimo, un poco turbia.
(3) Giuliano Albó escribía sus columnas en La Auténtica Defensa en los primeros años de la década del 80 del siglo XX.
(4) Albo da una cifra astronómica en cantidad de bailes: contabilizó un total de 246 repartidos entre 3 casas a cargo de Francisco Jáuregui, Ángel Barengo y Luisa Baghini: 82 cada uno, una cifra, que, para la escasa cantidad de habitantes del pueblo, resulta demasiado poco creíble... a no ser que fueran casas de tolerancia (prostíbulos) que abonaran un canon evidentemente gravoso de forma diaria para poder funcionar. Por otra parte, otro salón había abonado una cantidad más racional: 20 permisos de bailes solicitados por Augusto Mussarelli, incluido Carnaval, con 45 permisos de disfraz. Por último, Antonio "El Moro" Martínez abonó 5 permisos para funciones en su local. Esto lo anoto como nota, porque insisto, o hay un error en el número, o bien se trataba de prostíbulos.
(5) Rogelio Paredes encuentra el nombramiento de Ponce de León como intento de desplazar a Luis Costa del poder local, atribuyendo la determinación al Gobernador Máximo Paz, enfrentado con Eduardo Costa. Pero lo cierto es que el decreto de nombramiento de Mariano Ponce de León es firmado por Carlos D'Amico, el gobernador previo, con quien Eduardo Costa tenía aparente buena relación. Otras fuentes, como Guillermo Eduardo Colombo, mencionan que en realidad Costa, por el contrario, habría apoyado precisamente a Paz, lo cual "cerraría" un poco más, ya que el nombramiento de Ponce de León podría haber sido producto de un castigo por un sector no afín a Paz.
Agradecimientos: Angel Garcia, Diego Bortolatto, Oscar Jose Trujillo, Archivo Municipal Jorge P. Fumiere. |






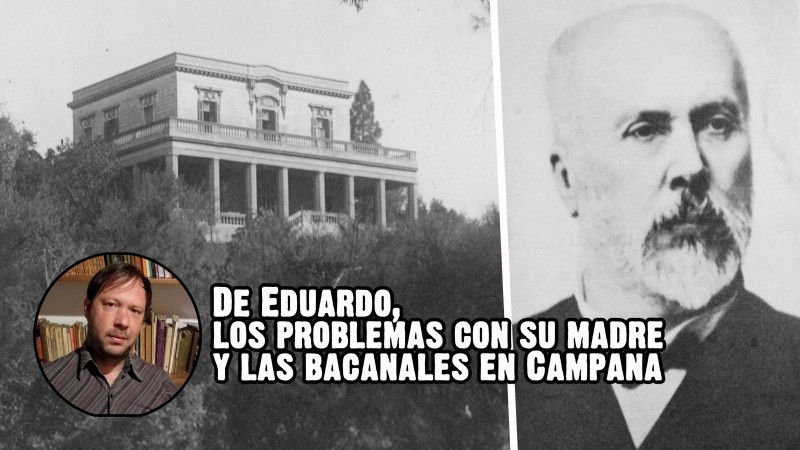












Comentarios